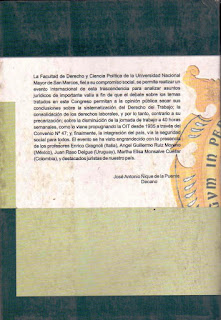“EL GATO POR LA LIEBRE” EN LA
LEY DEL SERVICIO CIVIL.
Francisco Javier Romero Montes
Profesor Principal de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Sumario: 1.- Problema. 2.- Derechos colectivos
en la ley del servicio civil. 3.- Limitaciones y restricciones al derecho
colectivo del trabajo. 4.- Análisis y discusión del tema. 5.- Libertad
sindical. 6.- Negociación colectiva. 7.- Señalamiento de los problemas. 8.-
Aspecto constitucional. 9.- Los convenios de la OIT y la Ley 30057. 10.- A
manera de conclusión.
1.- Problema.
La Ley 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objeto
establecer un régimen único y exclusivo para los trabajadores que prestan
servicios en las entidades públicas del Estado del Perú, con la finalidad de
que el servicio tenga mayores niveles de eficacia y se presten efectivamente
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el
desarrollo de las personas que lo integran. En otras palabras, la ley señala como sus fines: a) la defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad mediante el adecuado servicio en favor de toda la
población; b) promover el desarrollo y dignidad de las personas que prestan el
servicio civil, todo lo cual es coincidente con lo señalado en el primer
párrafo del artículo primero de la Constitución, que proclama que el fin
supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana.
El contenido orgánico de la citada Ley comprende un Título
Preliminar que regula el objeto, la finalidad y los principios de la norma.
Luego viene el Título I, referido a las Disposiciones Generales; el Titulo II,
legisla sobre la Organización del Servicio Civil; el Titulo III, tiene que ver
con el Régimen del Servicio Civil; el Título IV, fija las reglas para Los Grupos
de Servidores Civiles del Servicio Civil; y el Título V, legisla sobre el
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador. La Ley finaliza su texto con
las Disposiciones Complementarias.
En esta ocasión, el presente trabajo está dirigido al análisis
de los Derechos Colectivos de los servidores civiles, establecidos en el
Capítulo VI del Título III concerniente al Régimen del Servicio Civil de la Ley 30057.
Hemos escogido este tema, como ponencia central, por el sin
número de limitaciones y restricciones que establece, esta norma, contra la
libertad sindical, la negociación
colectiva y el derecho de huelga, bajo la concepción de que la libertad
sindical no es un derecho irresoluto, por cuanto tiene que respetar los límites
que plantean otros derechos, tales como las legítimas restricciones
presupuestales del Estado y por lo tanto deben ser observadas por quienes
administran justicia. Para justificar tales afirmaciones se invocan,
erróneamente, como fundamentos a
pronunciamientos del Tribunal Constitucional,
de la Corte Suprema, a interpretaciones equivocadas del texto constitucional y
de los propios Convenios de la OIT.
Nosotros, por nuestra parte, no estamos de acuerdo con
las restricciones establecidas por la
Ley del Servicio Civil, porque afecta, innecesariamente, la naturaleza de
instituciones fundamentales del derecho colectivo. Cualquier otro
inconveniente, de ser el caso, se podría haber superado mediante un tratamiento
político, sin necesidad de llegar a las prohibiciones que contiene la Ley,
materia de este comentario.
2.-Los Derechos
Colectivos en la Ley del Servicio Civil.
Los temas relativos al Derecho Colectivo de Trabajo se
encuentran legislados por los artículos 40° al 45° de la Ley 30057. El primero
de los citados artículos está referido al campo de aplicación de la ley, al
señalar que en la misma no están comprendidos los funcionarios públicos,
directivos públicos ni los servidores de confianza.
Para los efectos de esta norma, son funcionarios
públicos, los elegidos por voto universal
tales como el Presidente de la
República, Congresistas, Autoridades Regionales, Alcaldes y Regidores. También
son funcionarios públicos los designados o de remoción regular, como son, por
ejemplo, los magistrados, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo; y los requisitos
para su acceso, período de vigencia o causales de remoción están señalados en una ley. Finalmente, la Ley del
Servicio Civil, señala a los funcionarios públicos, que no son elegidos, sino
producto de una designación y remoción, como son los
Ministros de Estado.
Aparte de los funcionarios públicos la Ley señala a aquellos
servidores a los que denomina, Directivos Públicos, que son los que ingresan al servicio por concurso público, tienen como función el
organizar y dirigir la toma de decisiones sobre los recursos a su cargo, velan
por el logro de los objetivos asignados y supervisan el cumplimiento de las metas de los servidores civiles, bajo
su responsabilidad, (art.58).
Finalmente, la Ley también excluye de los derechos colectivos,
a los servidores de confianza, que son aquellos
contratados, cuya vigencia se condiciona a la confianza de quien los designa, y sus
condiciones de empleo, el puesto a ocupar y la contraprestación a percibir, se
establece en el respectivo contrato.
La exclusión de los derechos colectivos de los funcionarios
públicos, directivos públicos, y servidores de confianza, por la Ley, se debe a
la necesidad de la existencia de un interlocutor que represente al Estado en
sus relaciones con el resto de trabajadores. De esta manera, estos servidores
de alta jerarquía constituyen lo que en una orilla se denomina empleador y en
la otra, los que se benefician con los derechos colectivos que constituye la
parte laboral
Finalmente, están los servidores civiles de carrera, que
ingresan al servicio mediante concurso público de méritos abierto y
transversal. Tienen como función
realizar actividades directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones
sustantivas y de administración interna de una entidad pública en el ejercicio
de una función administrativa, la prestación de servicios públicos, o la
gestión institucional, (art. 65°). Los
derechos colectivos a que se refiere la Ley 30057, sólo es aplicable a este
último grupo de servidores.
Pero al margen de esta clasificación que acabamos de hacer,
hay que precisar que la referida ley, a pesar de que en el artículo I del
Título Preliminar se señala que el objeto de la norma es establecer un régimen
único y exclusivo para las personas que prestan servicios al Estado, la ley no
es aplicable a una serie de trabajadores
como son los trabajadores de las empresas estatales, por ser su régimen
laboral el privado, los servidores del Banco de Reserva del Perú, los del
Congreso de la República, los de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, los de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
los de la Contraloría General de la República, los servidores sujetos a
carreras especiales, así como los obreros de los gobiernos regionales y
gobiernos locales.
Finalmente, la Ley del Servicio Civil precisa que forman
parte de las carreras especiales, a que se refiere el párrafo anterior, los
siguientes servicios: de los servidores
civiles de carrera del Servicio Diplomático, de los servidores civiles de las
universidades, de servidores del
Ministerio de Salud, los que corresponden a los del sector Magisterial, de los que laboran para las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Policiales, de la Penitenciaría, del Ministerio Público y los del Poder
Judicial, (Primera Disposición Complementaria Final).
Pero además de los
artículos 40° al 45°, por mandato de la norma, se podrá aplicar supletoriamente, el Decreto Ley 25593
de Relaciones Colectivas de Trabajo, así como,
el Artículo III del Título Preliminar, que tiene que ver con los
Principios de la Ley del Servicio Civil y los Títulos II y V, establecidos en
la Ley 25593.
3.- Limitaciones y
restricciones al Derecho Colectivo de Trabajo.
Las limitaciones al derecho colectivo de trabajo se encuentran contenidas en los artículos 40 al 45. Así,
por ejemplo, el primero de estos artículos dispone que “ninguna negociación colectiva
puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de
la presente ley”.
En cuanto a la libertad sindical o derecho de sindicación, el
art. 41° dispone que los servidores civiles tienen derecho a organizarse con
fines de defensa de sus intereses. Luego, añade, que la autoridad no debe
promover actos que limiten la constitución de organizaciones sindicales o el
ejercicio a la libre sindicación. A esto habría que añadir, la disposición del
artículo 40°, en el sentido que los derechos colectivos de los servidores
civiles son los previstos en el Convenio
151 de la Organización Internacional del Trabajo y en los artículos de la
función Pública establecidos en la Constitución Política del Perú.
Pero el tema de los derechos colectivos no sólo están
regulados por la Ley 30057, sino también por su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM del 11 de Junio del 2014. Este último, en lo
que respecta a este tema es muy amplio y excesivo, notándose un
intervencionismo que afecta enormemente la autonomía sindical, la autonomía
colectiva y por ende la autotutela del ejercicio del derecho de huelga. El
citado Reglamento legisla, sobre todo en lo que a la libertad sindical y
negociación colectiva se refiere, aspectos que pueden regularse mejor a través
del accionar colectivo.
En cuanto a la negociación colectiva, los servidores tienen
derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, incluyendo
el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo con las
posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la
naturaleza de las funciones que en ella se cumplen, (art. 42°). Como se puede apreciar aquí hay dos clases de
limitaciones. La primera se refiere, a las compensaciones económicas que están
sancionadas con nulidad, de conformidad con el punto b) del artículo 44° de la
Ley. Es por eso que el artículo 43°, sólo
se refiere a las compensaciones, condiciones de trabajo y condiciones de empleo
que no tengan significación económica, tal como lo ordena el inciso e) del
artículo antes referido, como pueden ser los permisos, licencias ,
capacitación, uniforme y ambiente de trabajo.
Finalmente, el ejercicio de huelga está regulado en el
artículo 45° de la Ley. Pero el Reglamento recoge en gran parte el contenido restrictivo que
contempla la Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo y su respectivo Reglamento
(Decreto Ley 25593).
4.- Análisis y
discusión del tema.
En primer lugar hay que hacer presente que existe una
imprecisión en la Ley 30057, al
denominarlos derechos colectivos, cuando en realidad se trata del Derecho Colectivo,
que tiene su base en un trípode constituido por la libertad sindical, la
negociación colectiva y la medida de fuerza que es la huelga. De esta
afirmación podemos deducir que la libertad sindical no sólo es fundamental,
sino requisito esencial para que
funcionen las otras dos partes del trípode. De tal manera, que se puede perfectamente
afirmar que en un país donde la libertad sindical tenga limitaciones, es
imposible que se pueda negociar colectivamente o ejercitar legítimamente la
medida de fuerza. Por el contrario, si existe libertad sindical, la negociación
colectiva y la huelga cumplirán su cometido. Por lo tanto, es necesario
analizar previamente cada una de estas partes del trípode, como son la libertad
sindical, la negociación colectiva y la huelga, para después concluir, si la
Ley del Servicio Civil es justa y adecuada, o por el contrario, tiene
limitaciones que vulneran la normatividad imperante.
5.- La libertad
sindical.
La doctrina no ha logrado elaborar un concepto a priori de lo
que es la libertad sindical, debido a la
evolución y cambio del mundo del trabajo y de las respectivas relaciones entre
el capital y el trabajo, que se adoptan en los diferentes países. Lo cierto es
que estamos ante un derecho fundamental, que además de constituir toda la base
o andamiaje del régimen jurídico de la formación del sindicato y su accionar
para el logro de su capacidad negociadora, que le permita cumplir sus fines y
defender sus intereses. Incluso, esta idea
ha sido recogida por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el punto 4 del artículo
23° dispone que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses”. Es deci,r hay un medio y un fin.
La libertad sindical está dirigida a proteger la libertad
individual, por una parte, y por otra, a la tutela de la libertad colectiva,
criterio que ha sido recogido por la doctrina, así por ejemplo, el profesor
Mario Ackerman
la describe como el conjunto de poderes, individuales y colectivos, positivos y
negativos que aseguran la independencia de sus respectivos titulares en orden a
la fundación, organización, administración y gobierno de las asociaciones profesionales de
trabajadores. Por su parte Oscar Ermida reconoce
que el concepto de libertad sindical se encuentra en permanente evolución como
que los alcances de la misma están necesariamente condicionados por el modelo
sindical de cada país y, obviamente, por su marco normativo.
El tratadista Brasileño Wagner D. Giglio nos dice que la
libertad sindical es una potestad que nos permite constituir, fundar o crear
sindicatos sin limitaciones impuestas por el Estado, lo que implica la adopción
de la pluralidad sindical, a lo que habría que agregar, la posibilidad de
asociarse, de no asociarse, de desligarse del sindicato, de trabajar sin ser
asociado, todo lo cual es considerada por la doctrina como libertades
individuales, mientras que son consideradas libertades colectivas de la propia
entidad sindical, las de estructurarse internamente, organizar sus estatutos y
unirse y afiliarse a otras entidades sindicales, nacionales o internacionales, para
accionar en defensa de las remuneraciones y condiciones de trabajo de la
colectividad.
En su mayoría, las definiciones parten de los convenios 87 y
98 de la OIT y de las propias Constituciones, como se puede apreciar en el
concepto que nos da Palomeque López, quien
sostiene que la libertad sindical es el derecho de los trabajadores de fundar
sindicatos y afiliarse al de su elección, (aspecto individual), así como el
derecho de los sindicatos al ejercicio libre de las funciones que le son
atribuidas constitucionalmente para la defensa de los intereses de los trabajadores (aspectos colectivo).
Como se puede apreciar, las definiciones antes referidas,
parten del texto del Convenio 87 de la OIT que dispone que “los trabajadores y
los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el
de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas” (art.
2) (libertad individual).
Por su parte, el artículo 3 del mismo Convenio, está referida
a la autonomía colectiva, al señalar que “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el
derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir
libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus
actividades y el de formular su programa de acción”. A su vez, estas
organizaciones, tienen el derecho de constituir organizaciones de segundo y tercer grado, como son las federaciones y confederaciones, así como
el de afiliarse a las mismas y a organizaciones internacionales (art. 5).
Estas disposiciones del referido Convenio contribuyen al
nacimiento del “principio de la libertad
sindical” que ayuda a explicar mejor los textos de los Convenios 98 y 151 de la
OIT. Es por eso que el punto 2 del art.
3 del Convenio, ha establecido su
candado de seguridad, al prohibir a las autoridades públicas, intervengan en
actos que tiendan a limitar el derecho de libertan sindical o a entorpecer su
ejercicio legal, sobre todo en acciones tan importantes como es la adquisición
de la persona jurídica, a que se refiere el artículo 7 del Convenio, materia de
este comentario.
Como ya lo señalamos, anteriormente, el derecho colectivo se
asienta sobre el trípode, libertad sindical, negociación colectiva y la huelga.
Pero estos tres ingredientes no son diferentes ni están separados, por el
contrario, todos ellos están fusionados y en esa fusión, la libertad sindical
sobresale, porque al faltar ésta los demás elementos del trípode se debilitan o
desaparecen. De ahí que compartimos, plenamente, la opinión de Ermida Uriarte, quien
amplía el concepto de libertad sindical, al señalar que no sólo se trata de un
derecho fundamental, sino, de un derecho generador o creador de
otros derechos que no sólo vienen por
imperio de la ley, sino de algo más firme como son los objetivos, que la voluntad de las partes, cuyo destino final
es la defensa de los intereses de los
trabajadores.
Esos otros derechos que genera la libertad sindical, es el
accionar o acción sindical para el logro de mejores remuneraciones y
condiciones de trabajo. Esto significa que la libertad sindical sin esos fines,
no tiene sentido. Por lo tanto, la libertad sindical no es un adorno, es algo
más, un medio, una herramienta poderosa para darle al colectivo de trabajadores
un poder de negociación, que individualmente el trabador no lo tiene. Es por
eso que se dice que el derecho colectivo cumple sus fines cuando desoyendo el
pregonar de Chapelier y Turgot surge como un medio para lograr la solución de
conflictos.
6.- La negociación
colectiva.
Como ya dijimos, la libertad sindical da origen a una serie
de potestades que se objetivan a través de lo que es la autonomía sindical y
que según el Tribunal Constitucional, “es la posibilidad de que el sindicato
pueda funcionar libremente, esto es, sin injerencias de actos externos que lo
afecten”. Está basado en la plena libertad de sus afiliados o miembros, quienes
pueden constituir organizaciones sindicales o afiliarse a una ya existente, cuyo
origen está en la libertad de asociación que es un derecho de carácter
individual. Pero, la libertad sindical, además, protege a las organizaciones y
a las actividades sindicales que éstas desarrollen
colectivamente, así como a sus dirigentes sindicales para que puedan desempeñar
sus funciones y cumplir con los objetivos para los cuales fueron elegidos. Se
trata, pues de un derecho que tiene que ver con la autonomía colectiva.
La función por excelencia de la libertad sindical es la
negociación colectiva, para autorregular sus relaciones, creando derechos
objetivos que van dirigidos al mejoramiento subjetivo de la persona humana. En
tal sentido la negociación, al ser una función, es un medio, una vía para
lograr el propósito del convenio o convención colectiva de trabajo, que es la meta
final.
Esta herramienta o vía adquiere una importancia fundamental
en los actuales tiempos, en que ha desaparecido la idea del Estado Protector o
benefactor, que le impide actuar como una entidad social de protección en
beneficio de los trabajadores. En adelante, todo beneficio al que aspire el
trabajador debe lograrse a través de la negociación. Al no existir otro camino
para este logro, los temas de la libertad sindical y de la convención colectiva
adquieren nuevos retos. De esta manera, la representación de los trabajadores,
en acuerdos colectivos con sus empleadores, constituye una prerrogativa propia
de las estructuras sindicales constituidas en forma asociativa. La consecuencia
es que la libertad de asociación y la libertad de representación constituyen
los presupuestos legales básicos para la creación y el desarrollo de organismos
sindicales capaces de tutelar dichos intereses, no solo al nivel general, sino
también a nivel regional o empresarial.
En lo que respecta a la libertad sindical y la representación
colectiva, debemos afirmar que las mismas se conforman de acuerdo al régimen
laboral al que están sometidos. En tal sentido se puede citar al Decreto
Legislativo 276, Ley que regula la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público; el régimen privado del Decreto Legislativo 728, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-977-TR y el régimen del Decreto Legislativo 1057 que
regula los Contratos Administrativos de Servicios, dentro de los cuales se
encuentran según su respectiva Ley, los profesores de la carrera magisterial,
los docentes universitarios, los profesionales de la salud, los servidores
penitenciarios, etc.
A pesar que la Ley 30057, materia de la presente ponencia,
fija como objetivo establecer un régimen
único y exclusivo, para las personas que trabajan al servicio de entidades
públicas del Estado, tal situación no se cumple, porque la Primera Disposición
Complementaria Final de la misma Ley, excluye de su campo de aplicación, a una
gran cantidad de reparticiones, tal como lo hemos señalado anteriormente.
Refiriéndose al sector público, sostiene Mario Grandi que la
contratación colectiva es muy compleja, debido a las estructuras
administrativas y de los sistemas institucionales y/o territoriales. En los diversos sistemas, junto al nivel
central o general de contratación, actúan niveles regionales, locales y
municipales. Las relaciones funcionales entre los diferentes niveles de contratación
colectiva están caracterizadas por un cierto grado de autonomía, pero esto
depende en gran medida, del grado de autonomía de las diferentes entidades
administrativas en la disponibilidad de los recursos financieros para destinar
a mejoras salariales. Estos recursos, en efecto, están casi siempre
condicionados por los topes del presupuesto, las actividades de contratación
colectiva están sujetas a límites de gastos preestablecidos y a las directivas
formuladas por las autoridades políticas nacionales.
Ideas como la señalada, no significa en manera alguna,
prohibición o cercenamiento de derechos fundamentales como es la libertad
sindical y la negociación colectiva, sino un criterio de previsibilidad dentro
de los límites razonables que la ley presupuestal establece. Esta consideración
también existe en la convención colectiva de los empleadores privados con sus
gremios sindicales, que constituyen los límites de negociación que los
empleadores ponen en práctica, al momento de negociar. De no ser así, la
permanencia y éxito de la empresa estarían sujetos a un alto riesgo.
Los defensores de la Ley 30057, para justificar las
prohibiciones o restricciones en perjuicio de los trabajadores, sostienen que
las mismas se encuentran respaldadas por la Constitución, los Convenios de la
OIT, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, los pronunciamientos de
la Corte Suprema. Nosotros no compartimos esos criterios, razón por la que
exponemos nuestros argumentos, recurriendo al estudio de tales instrumentos.
7.- Señalamiento de los
problemas.
Las limitaciones se asoman desde el artículo 41° de la Ley
30057 que en su segundo párrafo dispone que “la autoridad no debe promover
actos que limiten la constitución de organismos sindicales o el ejercicio de
sindicación”, pero no hace mención como derecho, a la negociación colectiva, lo que implica una
restricción, no sólo a ésta, sino también a la libertad sindical.
Por su parte el artículo 42° de la referida Ley establece que
“los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus
compensaciones, no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o
condiciones de empleo, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de
infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se
cumplen”. Esta prohibición tiene una candado de seguridad en el inciso b) del
artículo 44° de la misma Ley, al ordenar que “la contrapropuesta o propuestas
de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho”.
Pero el mismo artículo en su penúltimo
párrafo hace más rígida la sanción de nulidad al establecer que “son nulos los
acuerdos adoptados en violación de lo dispuesto en el presente artículo”.
Finalmente, el Reglamento de la Ley dispone que los tribunales arbitrales, en
ningún caso, pueden pronunciarse sobre compensaciones económicas o beneficios
de esa naturaleza, ni disponer medida alguna que implique alterar la
valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la Ley y sus
normas reglamentarias.
Como se puede apreciar
nos encontramos ante una prohibición severa, en desmedro de los trabajadores,
elevándose la ley presupuestaria a un nivel sacrosanto.
8.-
Aspecto Constitucional.
Toda Sociedad necesita de un Estado que lo regule. Esa
regulación obedece a una necesidad, que es un requerimiento social, cuya
respuesta es el Derecho. Por eso no puede haber Estado sin Derecho, aunque sólo
el Estado de derecho, viene regulado y sometido a una norma superior que nos
dice quién puede ejercer el poder y en qué condiciones, como se hacen las leyes
y cuáles son nuestros poderes. Si se trata de una necesidad, una Constitución
se puede modificar en cualquier momento, no es un instrumento permanente o
fatal, incluso, en sus cambios puede ir contra el sistema imperante. Lo que
interesa es el desarrollo y mejoramiento de las mayorías.
Como bien lo dice el Constitucionalista Antonio Rovira ese es el rol de la Constitución y la Ley; se
trata de un producto nuestro, demasiado nuestro, parcialmente imperfecto,
caprichoso y siempre interesado, que debe cambiar porque sus palabras también
envejecen y se desgastan como cualquier otra materia. La constitución es una
herramienta, nunca un fin, un instrumento que no tiene nada trascendente, un
pacto, un contrato social que institucionaliza un determinado “orden”, que será
justo si sirve para realizar los derechos. Por eso la Constitución o la
ley no tiene sentido porque lo primero
debe ser la persona, tal como lo concibieron
los antiguos griegos al señalar que “el
hombre es la medida de todas las cosas”.
Dentro de este contexto se encuentra la Constitución peruana,
al sostener, en su Art. 1°, que el fin
supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad. Este precepto nos obliga a legislar respetando
razonablemente el derecho de los servidores públicos, sin llegar a
prohibiciones o limitaciones, que en el fondo impiden que se cumpla con un
eficiente servicio a los administrados. Esto se revela en el bajo nivel
salarial, que impide el desarrollo cultural, social y económico de quienes
laboran para el Estado, que es un empleador que no dialoga, no escucha, que
genera constantes conflictos con sus dependientes. En el caso de la Ley 30057,
sin posibilidad de solución.
Para justificar la negativa, de la Ley, a que se pueda pedir
condiciones laborales con significación económica, se recurre a invocar a
algunos artículos constitucionales, tal por ejemplo, los artículos 77°
de la Constitución, que desde nuestro punto de vista no es un impedimento.
Por el contrario, estos dispositivos no impiden, sino que permiten los aspectos
que la Ley 30057 prohíbe, como lo veremos a continuación. Así el texto del
artículo 77° de la Constitución dice: “La administración económica y financiera
del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La
estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno
central e instancias descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos,
su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de
necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponde a las
respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación
adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la
explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”.
Como se aprecia, en el dispositivo antes glosado no existe
prohibición alguna. Lo que hace el precepto constitucional es establecer un
presupuesto de sus ingresos y egresos que tiene que respetarse, lo que no quiere decir que esté prohibido prever el
gasto en la respectiva partida. Es lo que hace todo buen empleador que no busca
congelar las remuneraciones, sino regularlo razonablemente. Los pliegos de
reclamos de las empresas privadas, también se rigen por un presupuesto y en
base al mismo negocian. De lo contrario la empresa colapsaría. Esta misma
dinámica debe funcionar en el sector público para evitar ese congelamiento
remunerativo por décadas, tal como ocurre en el Perú. En conclusión, el
artículo 77° de la Carta no sustenta una prohibición tal como lo hace la Ley
30057. Por el contrario, nos señala el camino para hacerlo, consignando la
correspondiente partida en el Presupuesto de la República.
Pero lo que también es incorrecto, es la versión o mensaje
que se esgrime para hacernos ver que el Tribunal Constitucional contribuye a la
prohibición, cuando en realidad dice otra cosa. Así por ejemplo, en el
expediente N° 0008-2005-AI/TC, se señala que las negociaciones colectivas de
los servidores públicos deberán adecuarse al límite constitucional que impone
un presupuesto equitativo y equilibrado. En efecto, agrega el Tribunal, que
después de los acuerdos logrados mediante negociación colectiva en los que se
establezcan aspectos de incidencia económica se podrá autorizar y programar en
el presupuesto. Como se ve, el fallo no prohíbe, sino que le interesa que la
obligación tenga un respaldo en el Presupuesto.
De la misma manera, en el expediente o2566-2012-PA/TC nos habla
del equilibrio presupuestal que debe respetarse. También la sentencia del
Tribunal Constitucional N° 01035-2001-AC/TC, en los fundamentos 10 y 11 nos
dice que todo incremento deberá estar previsto oportunamente en el presupuesto
de la entidad al momento de la negociación, en efecto de lo cual, deberá
estarlo en el presupuesto subsiguiente, a fin de no limitar irrazonablemente el
principio de buena fe que debe presidir todo procedimiento de negociación
colectiva. En este caso, tampoco hay prohibición.
Como se ve, el
artículo 77° de la Constitución, lejos de prohibir o limitar la negociación
colectiva, abre un camino contrario para que la libertad sindical no se altere
y de esa manera funcione correctamente los alcances del artículo 28° de la
Carta que garantiza la libertad sindical y fomenta la negociación colectiva.
Ese criterio también lo han consagrado los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional y la Corte Suprema de justicia. En consecuencia, el artículo 42°
de la Ley 30057 y demás prohibiciones o limitaciones, de la misma ley, resultan
ser inconstitucionales.
Con respecto al artículo 42° de la Constitución que establece
lo siguiente: “Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los
servidores públicos…” Según este dispositivo el Estado al reconocer el derecho
de sindicación de los servidores públicos, también admite el derecho de los
mismos, a la negociación colectiva, como una facultad inherente a la
personalidad sindical, tal como lo hemos enunciado anteriormente. En otras
palabras, por el hecho que el artículo 42° de la Carta no contenga en su texto,
las palabras “negociación colectiva” no significa, de manera alguna, que los
trabajadores no tengan derecho a dicha negociación.
Además, se trata de una manera de enunciar el derecho de
sindicación o libertad sindical, porque la negociación colectiva es una función
inmersa en la primera, tal como se puede apreciar en diferentes Constituciones. Así lo
confirma el artículo 60 de la Constitución de Costa Rica al señalar que “Tanto
los patrones como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin
exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos sociales y
profesionales”. La definición es completa, con lo que se precisa que el derecho
a la sindicalización tiene un fin. A su vez la misma Constitución, en su
artículo 68 reitera que “No podrá hacerse discriminación respecto al salario,
ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o
respecto de algún grupo de trabajadores.
9.- Los Convenios de la
OIT y la Ley 30057.
También se ha esgrimido que de conformidad con los Convenios
98, 151 y 154 de la OIT, las limitaciones impuestas por la Ley 30057 son
procedentes. Analicemos a continuación, cada uno de estos Convenios para ver si
la referida ley es compatible con los mismos.
Según el artículo 40° de Ley 30057, los derechos colectivos de los servidores
civiles son los previstos en el Convenio 151 de la OIT, pero resulta que este
último no fija limitación alguna en materia de negociación colectiva, salvo para
los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente
que poseen poder de decisión o desempeñan cargos directivos o que cumplan
obligaciones de naturaleza altamente confidencial o que sean miembros de las
fuerzas armadas o de las fuerzas policiales. Por el contrario, los artículos 7
y 8 del referido Convenio disponen la obligación de estimular y fomentar el
pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación a cerca de las
condiciones de empleo, utilizando la mediación, la conciliación y el arbitraje,
de modo que inspiren la confianza de los interesados. De manera que el artículo
42 de la referida ley resulta incompatible con este Convenio.
Otro Convenio que se ha invocado, por los defensores de la
Ley, es el 124, a pesar que el punto 2 del artículo 1 del mismo dispone, en lo
que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica
nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este
Convenio. Esto no significa una prohibición, sino más bien su aplicación.
Igualmente, el artículo 2 que a la letra dice “A los efectos del presente Convenio la expresión negociación
colectiva, comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre empleadores
y trabajadores con el fin de fijar condiciones de trabajo y empleo”. Esto
nos lleva a afirmar que no constituye fundamento alguno para impedir que los
servidores públicos puedan solicitar beneficios económicos.
10.- A manera de
conclusión.
De lo expuesto se desprende que ninguno de los instrumentos
analizados impide que los servidores públicos puedan formular peticiones económicas a su
empleador. Tanto la Constitución, como a
los Convenios de la OIT, así como los textos de los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional y Corte Suprema de la República limitan o cercenan la
negociación colectiva, en los términos que lo hace el artículo 42 y otros de la Ley 30057. Lo que todos estos
instrumentos y pronunciamientos han expresado no es una negativa al derecho de
los servidores públicos, sino la posibilidad de dar pleno cumplimiento a la
negociación colectiva, pero respetando la base presupuestal. Es decir las
peticiones de incrementos remunerativos y de condiciones de trabajo que tengan
significación económica, requieren que estén previamente consideradas en el
Presupuesto Nacional. Esto es diferente a lo que sostiene el artículo 42 de la
Ley 30057 que solo permite negociar sobre condiciones de trabajo o condiciones
de empleo que no tengan significación económica y aun así condicionadas a las
posibilidades presupuestarias.
Es posible cumplir con las condiciones que exigen los
instrumentos constitucionales y los Convenios de la OIT porque en la actualidad
ya se vienen negociando en algunos Ministerios y Reparticiones Públicas, y
hasta disposiciones legales se han expedido como son los
Decretos Supremos DS. 003-82-PCM
y 026-82-JUS del 13 de abril de 1982. Por otra parte, este no es un tema nuevo.
En el año 1981, Jorge Rendón Vásquez, ya nos
diseñaba el trámite que podría seguirse para adecuar los pliegos de reclamos de
los servidores públicos, a la oportunidad en que se formula el Presupuesto
Nacional.
Nosotros creemos que no existe mayor problema. Se trata de
considerar en el Presupuesto una cantidad destinada a financiar las exigencias
laborales de los servidores públicos, que les servirá a los gobiernos para
negociar con sus servidores. Es parecido a lo que hace un empleador privado,
que señala en su presupuesto que le sirva de límite para negociar. El Estado
que es el gran empleador, debe comportarse como tal. Por no hacer eso se ve
envuelto en grandes conflictos, cuyas consecuencias hacen un enorme daño al
país. De manera que cuando la Ley 30057, se ampara en el artículo 42° de la
Constitución para decir que los servidores públicos sólo tienen derecho a la
sindicación y huelga y se interpreta literalmente, está planteando el derecho
de huelga, pero no se podría negociar, se está planteando algo inaudito que es
la ausencia de solución. En otras palabras, se nos está dando “el gato por la
liebre”.